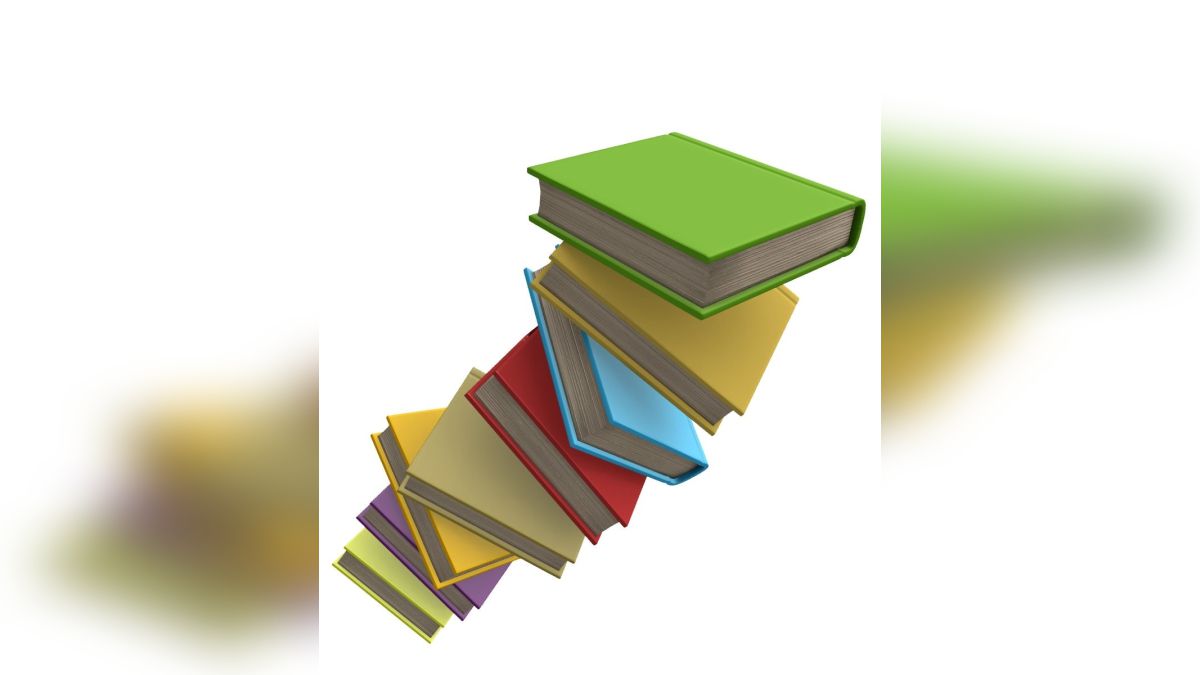
Pocas cosas llegan a ser tan políticas como la historia. Porque desde su construcción narrativa podemos condicionar la perspectiva que tengan diversas comunidades sobre los procesos y hechos de sus pasados. De ahí la enorme responsabilidad en aquellos que asumen la labor de historiar el tiempo.
La mayoría de nosotros suele dar por sentada la veracidad de la narración histórica que se valida en textos supuestamente rigurosos y que se confirma en la exposición deslumbrante de nuestros maestros. Sin embargo, un lector mejor formado en diferentes disciplinas, desarrollará una lectura más acuciosa y, eventualmente, llegará a preguntarse si realmente aquello que contiene el texto – y que se expone de forma contundente- es verdad o mentira. Asimismo, aquel lector crítico, podrá establecer la línea metodológica que sigue el historiador, la teoría que privilegia, su adscripción a determinada escuela de pensamiento histórico e, incluso, sus inclinaciones ideológicas y políticas. Este tipo aventajado de lector se dará cuenta que lo que lee es una interpretación más de los hechos y procesos y, según sus propias nociones, aceptará en parte la óptica del autor o la pondrá en entredicho.
Por diversas razones, la mayoría de nosotros no está en condiciones de desarrollar una lectura crítica y minuciosa del texto histórico, y damos por sentada su veracidad porque creemos en la honestidad intelectual del autor. En efecto, estamos convencidos que el historiador ha estado motivado por un auténtico interés académico, cuyo resultado es traer al presente una realidad del pasado libre de tergiversaciones y de mentiras. De alguna manera estamos a merced de sus interpretaciones. Las mismas que, sin el control crítico pertinente, pueden transformarse en discursos políticos o ser insumos para políticas de estado y de gobierno.
Los historiadores tienen una enorme responsabilidad intelectual y, por ende, moral. Pues las interpretaciones del pasado que ofrezcan tendrán efectos multiplicadores en las creencias de los lectores actuales, potenciando sus prejuicios sobre una época o liberándolos de los mismos. Adicionalmente, la perspectiva histórica que divulguen servirá como condicionante para la idea de futuro que tenga una sociedad.
De ahí que es importante reafirmar el compromiso con la verdad que tiene (o debe tener) cualquier intelectual, y sobre todo un historiador, más allá de sus creencias políticas y sus convicciones ideológicas. Compromiso ético que implica evitar la lectura tendenciosa de los hechos, la utilización de los prejuicios culturales y sociales de los lectores para alentar la tribuna personal y el aprovechamiento de la ignorancia de muchas personas para imponer una interpretación a fin de generar determinadas reacciones ideológico-sensoriales.
Resulta lamentable que en medio de una las mayores crisis integrales de nuestro país, algunos historiadores y otros intelectuales, con total irresponsabilidad, propongan versiones parcializadas y tergiversadas de la realidad social y política, a partir de una endeble base factual, poco sustento bibliográfico variado y una pobrísima consistencia lógica argumental. Estas lecturas tendenciosas y muy discutibles, solo se pueden entender desde un interés particular, es decir, mentir abiertamente para ganarse el aplauso fácil de la galería o garantizarse algunos fondos externos para determinadas investigaciones.
La búsqueda de la verdad histórica es una de las labores más difíciles de llevar a cabo. De ahí que se exija al historiador una formación adecuada en epistemología, humanidades y ciencias sociales, a fin de poder llevar a cabo la importante misión de descubrir el pasado. Asimismo, la búsqueda compleja de la verdad histórica debe estar acompañada de una clara responsabilidad moral e intelectual, pues aquello que se escriba y difunda profundizará los prejuicios, las intolerancias, las perspectivas epidérmicas o nos permitirá entender nuestros procesos, comprendernos contextualmente para conocernos y cuidarnos como colectividades en el tiempo.
Lea la columna del autor todos los lunes en Rpp.pe
Sobre el autor:

Ricardo L. Falla Carrillo
Profesor asociado a tiempo completo del Departamento de Filosofía y Teología de la UARM.