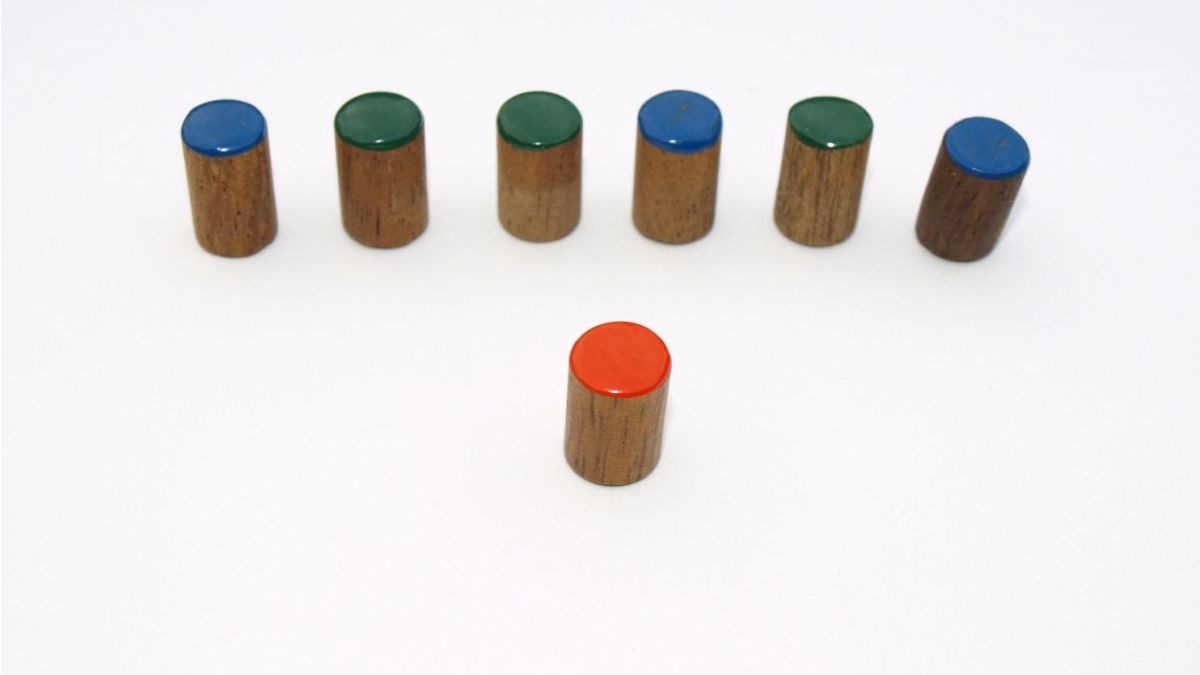
En las democracias de masas, cada cierto tiempo cumplimos uno de los rituales republicanos a los que estamos obligados por nuestra condición ciudadana: la elección de autoridades. Una vez consumada esta liturgia electoral, la mayoría solemos retornar a la domesticidad de siempre, dejando la preocupación por lo público a los más afanosos. ¿Qué causas y efectos tiene este distanciamiento?
Cuando somos niños jugamos en serio. Es decir, la ficción lúdica adquiere tal grado de verosimilitud que podemos asumir como reales cosas que brotan desde la imaginación más desbordada. De ahí que podamos asumir roles con la mayor naturalidad según el juego que construimos o en el que participamos. Podemos ser científicos, futbolistas, astronautas, inventores, artistas, empresarios, superhéroes, villanos, animales, padres, madres, reyes, princesas, príncipes, y un largo e interminable etcétera. De igual modo, podemos recrear con muchos o pocos recursos una infinidad de eventos ficticios que el empobrecido realismo de los adultos suele ver con condescendencia. De ahí que los objetos adquieran vida y conciencia en la mente de un niño o de una niña y se pueda entablar un diálogo serio con el mundo de los objetos.
Con el pasar de los años, el universo ficcional creado durante de la niñez se empieza reducir, al extremo que se diluye completamente en la mayoría de los casos a lo largo de la adolescencia. Sin embargo, tras la experiencia de haber estado inmersos en mundo de la ficción, logramos aprender dos cuestiones: a ser capaces de mentir y a poder imaginar realidades paralelas en la podemos proyectar nuestros anhelos y frustraciones. Ciertamente, es claro que somos capaces – a no ser que medie un desequilibrio mental muy grave- distinguir lo real a lo ficticio. Pero, ¿ocurre en todos los casos?
A veces solemos pensar que hay adultos que aún se mantienen dentro de ese universo ficcional, donde con imaginación y fantasía somos – literalmente- lo que nos da la gana. De ahí que podamos encontrar – estamos seguro de ello- personas que en la privacidad de su imaginación juegan a que son reyes, príncipes, presidentes, ministros, congresistas, alcaldes, etc. Sujetos que un día despertaron y dijeron ante el espejo: “tengo ganas de ser presidente”. Y, sin esperar, comienzan a organizar su primer discurso, en donde anuncian las eventuales primeras medidas que tomaría en su imaginado gobierno. Como este acto es privado y esta circunscrito a la intimidad del hogar y de los más cercanos, no hay problema. Sin embargo, ¿qué ocurre si el juego de roles adulto, “quiero ser presidente o alcalde”, pasa al umbral de lo fáctico?
Mientras es un juego o una humorada familiar no presenta mayor riesgo. Lo trágico ocurre cuando en virtud de la complejidad del mundo social, histórico, cultural y económico, se dan las condiciones para que alguien que estaba jugando a ser político llega a obtener la más alta magistratura de un país. Pues, una vez puesto en el lugar de mayor importancia política, no sabe qué hacer ni cómo enfrentar las dificultades que provienen de una entidad de alta complejidad como es una república. Una cosa es jugar a ser presidente, ministro, alcalde, congresista, etc. Y otra muy diferente es llegar a serlo tomando en cuenta la magnitud de lo que se “juega” en el ámbito del poder, en medio de entidades plurales como son las sociedades.
¿Cuál es el resultado de asumir el ejercicio político cómo juego de roles infantil? Quizás que se considere que con la improvisación lúdica basta. O que la sola voluntad sin conocimiento ni estrategia es suficiente. El problema es que la vida de millones de personas resulta “estar en juego” porque se estaba jugando a ser político.
Lea la columna del autor todos los lunes en Rpp.pe
Sobre el autor:

Ricardo L. Falla Carrillo
Profesor asociado a tiempo completo del Departamento de Filosofía y Teología de la UARM.